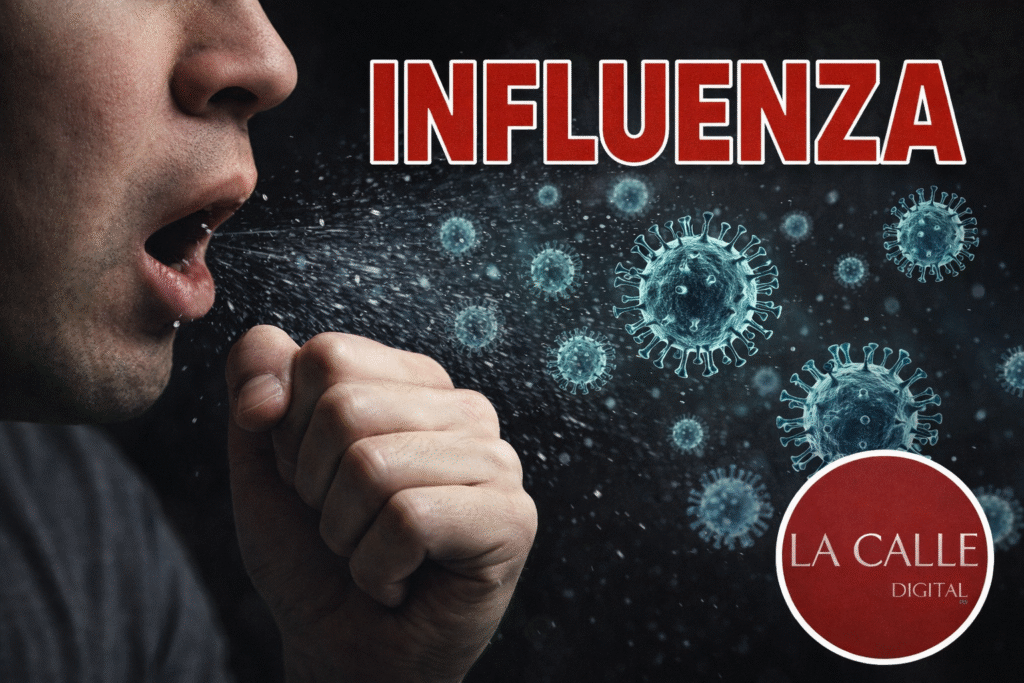Que el Departamento de Salud haya decretado una epidemia de influenza en Puerto Rico no debería sorprender a nadie. Las cifras ya venían en ascenso desde semanas antes. Lo que sí merece un análisis honesto —y sin rodeos— es cómo las aglomeraciones multitudinarias de público, celebradas sin mayores controles, terminan funcionando como aceleradores silenciosos de contagios.
Las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián, con una asistencia estimada en más de un millón de personas en apenas cuatro días, representan un ejemplo perfecto de esa realidad incómoda que a veces preferimos ignorar: la cultura del festejo masivo y la salud pública no siempre caminan de la mano.
El escenario perfecto para la propagación
La influenza no es un virus exótico ni misterioso. Se transmite por gotas respiratorias: hablar, gritar, cantar, toser, estornudar. Justo lo que ocurre —de manera intensa y constante— en eventos multitudinarios. Calles estrechas, cuerpos pegados, filas interminables, consumo de alcohol que reduce precauciones y personas que asisten aun con síntomas leves porque “no es nada”.
Todo eso configura un escenario ideal para que un virus respiratorio circule sin resistencia.
Nadie necesita un doctorado en epidemiología para entenderlo: cuando juntas a cientos de miles de personas durante horas, el contagio deja de ser una posibilidad y se convierte en una probabilidad.
El problema no es la fiesta, es la negación
Es importante decirlo claro: la epidemia no comenzó en la SanSe. La transmisión comunitaria ya estaba activa y sostenida. Pero eventos de esta magnitud no ocurren en el vacío. Funcionan como multiplicadores, como gasolina sobre una llama ya encendida.
Negarlo es irresponsable.
El argumento de que “no hay evidencia directa” suele usarse como escudo político, pero en salud pública no siempre se espera la evidencia perfecta para reconocer patrones claros. El periodo de incubación de la influenza —de uno a cuatro días— coincide con los picos de casos reportados posteriormente. Eso no prueba causalidad absoluta, pero sí una relación plausible y predecible.
¿Dónde estuvo el mensaje preventivo?
Si el gobierno sabía —como ahora reconoce— que la influenza estaba fuera de control, ¿por qué no se reforzó el mensaje preventivo antes y durante los eventos?
¿Dónde estaban las campañas visibles de vacunación, el llamado a no asistir con síntomas, el uso voluntario de mascarillas en áreas congestionadas, o incluso advertencias claras al público?
La respuesta es incómoda: nadie quiso ser el aguafiestas.
La salud pública volvió a ceder ante la presión del turismo, la economía informal y la narrativa de “normalidad”, aun cuando los datos advertían lo contrario.
Cultura vs. responsabilidad
Puerto Rico tiene todo el derecho a celebrar sus tradiciones. Pero también tiene la obligación de aprender de sus propias crisis. Después de pandemias, huracanes, terremotos y emergencias sanitarias, insistir en que las aglomeraciones no tienen consecuencias es una forma de autoengaño colectivo.
No se trata de cancelar eventos, sino de organizarlos con responsabilidad, transparencia y medidas claras cuando el contexto epidemiológico así lo exige.
El costo invisible
La epidemia no se mide solo en estadísticas. Se mide en salas de emergencia llenas, ausencias laborales, adultos mayores hospitalizados, niños enfermos, y muertes que, en algunos casos, pudieron evitarse.
Las multitudes no enferman solas. Enferman a otros cuando regresan a sus casas, trabajos y escuelas.
Las aglomeraciones multitudinarias no son las villanas únicas de esta epidemia, pero sí fueron cómplices silenciosas. Ignorarlo es repetir el mismo error: actuar cuando el sistema colapsa, no cuando aún se puede prevenir.
La influenza no distingue entre fiesta y rutina. Y el virus no pide permiso para propagarse.